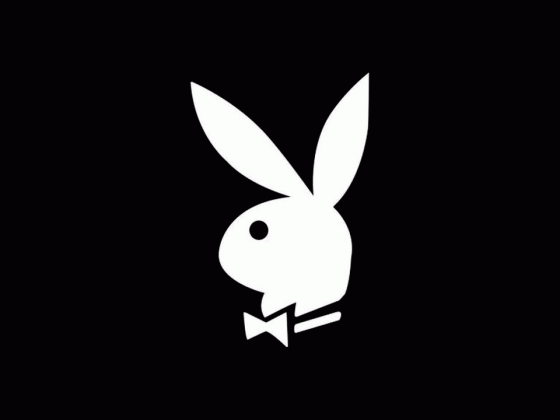De un tiempo a esta parte, la mayor parte de medios de comunicación parecen enfrascados en una ridícula batalla por no herir ciertas sensibilidades. Por alguna extraña razón pretenden que el reflejo que hacen de la sociedad, pase por una lente ñoña y grotesca que, después de todo, solo conduce a elevar todavía más la hipocresía y la sinrazón que impera en muchas facetas de la vida cotidiana.
Primero fue la lucha absurda de ciertas personas y entidades por acabar con lo que ellos consideraban que era la lacra de un idioma contaminado por el más injusto machismo. Así, primero buscaron el amparo de la Real Academia de la Lengua Española, intentando encontrar una legitimidad para vetar el uso de palabras y oraciones que, desde hace siglos, se vienen utilizando mediante la forma del género masculino. Parecían ignorar que la función más importante de la Real Academia de la Lengua consiste en recoger y dejar constancia, con ánimo de normalizar, las palabras y los usos del idioma que, de forma generalizada, los hispano-hablantes ya realizan, y no imponer un determinado criterio en base a fundamentos políticos o de pretendida justicia social.
Ahora, otra expresión en boga es la de «diversidad funcional» para, en definitiva, referirse a las discapacidades físicas o intelectuales que afectan a muchas personas. ¿Diversidad funcional? A priori puede parecer loable pretender utilizar una expresión que omita un juicio de valor respecto a una persona, pero no conviene olvidar que en realidad una discapacidad es, precisamente, una mengua, ya sea física o intelectual, en las capacidades mínimas que debería poseer una persona considerada sana. Por supuesto, no todos tenemos las mismas capacidades físicas o intelectuales, pero decir que, por ejemplo, una persona ciega tiene una diversidad funcional (¿acaso tienen los ojos otras funciones más allá de «ver»?) resulta, en el mejor de los casos, una acto compasivo contraproducente y, en el peor, una soberana estupidez.
Dicho esto, me parece mucho más adecuado utilizar la palabra discapacitado en lugar de minusválido o, todavía peor inválido. Estas últimas palabras sí contienen juicios de valor, connotaciones subjetivas que no representan lo que es capaz de hacer una persona con cualquier tipo de discapacidad. Después de todo, las discapacidades suelen afectar a ciertas áreas de la vida de una persona, pero ni mucho menos a todas ellas y el concepto «inválido» connota una rotundidad que en absoluto resulta fidedigna.
Afortunadamente, en el primer mundo hemos alcanzado unas cuotas de integración social únicas en la historia de la humanidad, sin embargo flaco favor se hace a las personas que padecen discapacidades al no llamar a sus patologías o a su condición por su nombre, pues precisamente la palabra debe ser una forma de definir la realidad y un primer paso para aceptarla. Y es el reconocimiento, la conciencia por parte de la sociedad de los problemas e inconvenientes añadidos a los que deben enfrentarse estas personas en su día a día, lo que ha permitido que se legisle y se adopten medidas para compensar su situación y combatir así la discriminación. Por supuesto, esta es una lucha (contra la discriminación) cuyo camino apenas hemos empezado a andar, pero manipular el lenguaje de esta manera no es sino un paso en falso en este arduo recorrido.